Nota al libro Jugar con fuego, de Sergio Guerra Vilaboy
El libro maneja y sostiene una tesis persistente, que es la que aquí abordaré a despecho de otras muchas que ya tendrán lugar en otros acercamientos y referencias. Dice Guerra Vilaboy que, en las revoluciones los pobres son usados por los poderosos para desplazar a los poderes tradicionales y una vez alcanzado el objetivo, son echados a un lado, perseguidos, criminalizados, de tal suerte que las relaciones de poder entre ricos y pobres quedan intactas pese al cambio superficial de los actores.
En una serie de libros he ido encontrando esta formulación y tengo el propósito de ir señalándola toda vez que cambios importantes se están registrando en mi país y la circunstancia referida puede, claro está, asechar. Ver su evolución y decurso, a tiempo, puede ayudar en algo.
Valga adelantar que ciertamente la independencia de América Latina se ubica, dice Guerra, «en el ciclo de las revoluciones burguesas o modernas, orientadas a eliminar los obstáculos al avance capitalista» (p. 12). En ese sentido, está claro que el pueblo y sus reivindicaciones, máxime si son negros e indios, mujeres y pobres en general, son obstáculos al avance del capital, y las revoluciones, palos atravesados en los rayos de la rueda.
Esta mirada puede ser controversial pero ayuda a explicar por qué Haití fue la primera nación en conquistar su independencia. Había allí, «un mayor avance de las relaciones capitalistas» (p. 14) por tratarse básicamente de una economía de plantación y no minera, la cual condujo rápidamente a furiosas contradicciones «en la esfera mercantil entre los plantadores esclavistas de las colonias y sus respectivas metrópolis». En conclusión, los territorios con marcado interés por desembarazarse de los controles metropolitanos eran precisamente aquellos donde existía una clase bien definida de propietarios de plantaciones y en general de productores agropecuarios, que necesitaban oxígeno para sus actividades comerciales, más allá de los estancos y monopolios coloniales.
En efecto, y como lo señala Guerra citando a Humboldt, en Cuba y Venezuela «dos industriosas colonias la agricultura ha consolidado riquezas más considerables que todo el beneficio acumulado en el Perú» (p. 15). Los aires de libertad de aquellos tiempos, traían el aroma del libre mercado... «El vertiginoso desarrollo de la economía de exportación en Venezuela -donde a mediados del siglo XVIII ya existían más de quinientas plantaciones en los alrededores de Caracas- y, sobre todo, en el occidente de Cuba, llevó a conformar en estas dos colonias las concentraciones de esclavos más significativas de toda Hispanoamérica a principios del siglo XIX» (p. 19). De aquí a la guerra de Independencia hará apenas un siglo.
Como si se tratara de las bases orgánicas de las actuales naciones y sus correspondientes relaciones, Nueva Granada (hoy Colombia) aunque desarrollará la economía de plantación, sus exportaciones en más de 80 % eran de oro a comienzos del siglo XIX. En Perú, Virreinato minero, la libertad de comercio será rechazada «por los mismos sectores que en Caracas, Cartagena, La Habana y Buenos Aires la defendían como condición para una mayor expansión mercantil» (p. 17). Se puede observar entonces la, digámoslo así, proto-aversión de Nueva Granada y Perú a las revoluciones independentistas impulsadas por los sectores vinculados y dependientes de las economías de plantación y, claro está, (dicho sea de paso) profundamente esclavistas.
«A diferencia de la situación del Perú, explica Guerra más adelante, donde el apoyo criollo a la causa realista se fundamenta en la defensa del viejo status quo - la mayoría de las exportaciones de este virreinato eran de minerales-, en Cuba, descansaba en la libertad de comercio... y el mantenimiento de la trata» (p. 153)
El capitalismo avanzó en las regiones litorales, La Habana, Caracas, Veracruz, Cartagena, Buenos Aires... y en paralelo, lo hacían las corrientes ideológicas libertarias que, como ya vimos, llevaban ínsito el libre comercio, por eso, cuando los avatares en Europa parecían haber debilitado a la Metrópoli, las élites criollas llegaron a convencerse «de su capacidad para ocupar el poder y desplazar a los funcionarios coloniales, sin alterar las bases del viejo sistema de dominación» (p. 28)
Resalta Sergio Guerra Vilaboy que las guerras de independencia impulsadas por los «blancos» que habitaban y comerciaban pero sobre todo contrabandeaban, en las colonias, quedaron un paso atrás de la independencia alcanzada por los negros de Santo Domingo, verdadera libertad, radical, en tanto que lo fue doblemente: revolución social y no sólo económica. Mas el signo independentista hispanoamericano no venía marcado con la intención de «romper los vínculos con la metrópoli... ni buscaban la separación de España, aunque fueron aplastadas sin contemplaciones por la airada reacción de las autoridades tradicionales españolas» (p. 54) Para decirlo con Guerra: la crisis metropolitana «condujo al establecimiento de un rosario de gobiernos autónomos, dominados por la élite criolla de cada localidad, temerosa de la abierta ruptura con España, que exigía una representación igualitaria en los nuevos poderes metropolitanos» (p. 61)
Guerra social, contraria a la prohijada por las oligarquías, propietarios y esclavistas, fue la que impulsó también Miguel Hidalgo en México, desde el 16 de septiembre de 1810. Las demandas populares eran: «devolución de tierras comunales, supresión de gravámenes y estancos, eliminación del tributo indígena, abolición de la trata y la esclavitud» (p. 64); en ese sentido, «la revolución encabezada por Hidalgo... andaba bien distante de los estrechos objetivos y limitadas fuerzas motrices del movimiento juntista hispanoamericano, proceso urbano y elitista» (p. 65). Igual se puede decir de la constitución igualitarista del Estado de Cartagena de Indias del 15 de junio de 1812, cuando «mulatos y negros libres armados impusieron a la moderada junta aristocrática criollas del principal puerto neogranadino, presidida por el abogado y hacendado José María García de Toledo, el Acta de Independencia» (p. 90). Justamente, «todos se hallan mezclados los blancos con los pardos, para alucinar con esta medida de igualdad, una parte del pueblo», apunta Guerra que le escribía desconsolado al Rey desde su refugio en La Habana el arzobispo de la ciudad fray Custodio Díaz (p. 91)
Cuando la guerra social se agudiza, los sectores timoratos, pequeños y grandes propietarios criollos, enlazados a los intereses coloniales, descubren sus alianzas naturales: la burocracia peninsular, el alto clero y los propietarios españoles, ello «para evitar las imprevisibles consecuencias de una revolución 'desde abajo'» (p. 68). Lo que siempre persiguieron las Juntas fue pues, pacificar, calmar los ánimos igualitaristas y, cerrando filas los sectores privilegiados «conjugar gobierno propio y comercio libre con el reconocimiento de la soberanía española y el mantenimiento del status quo social» (p. 96).
En realidad, como dice Guerra, la piedra de toque, el punto más sensible y medular del conflicto, «el nervio primero y más considerable de sus fortunas» (p. 226) decía el capital general de Cuba Dionisio Vives, el que atravesaba el cuerpo y el alma de las colonias, era la esclavitud, ello definía «el sentido revolucionario o conservador de la contienda anticolonialista» (pp. 102-103). Las ideas que verdaderamente temían las élites eran las que apuntaban o no a la disolución de la esclavitud, el régimen sobre el que se sustentaban sus formas de vida.
Pero para Sergio Guerra «solo el levantamiento de Hidalgo tuvo una perspectiva revolucionaria comparable a la de Haití» (p. 129) Sin embargo, los aspectos más duros de este movimiento guardará «muchas similitudes con el Decreto de Guerra a Muerte adoptado por Bolívar, en forma casi simultánea y con propósitos muy parecidos, aun cuando en esta etapa la contienda emancipadora en Venezuela carecía del programa social y del respaldo popular conseguido en México» (p. 137)
Resalta Guerra que los españoles, pero también los ingleses y los franceses, utilizaban y encauzaban el descontento popular contra sus tiranos domésticos. La expresión que usa el historiador cubano es precisamente «jugar con fuego». Y sólo cuando la incorporación de los negros, mulatos, indios y en general el pardaje se logró a favor de la causa independentista fue cuando ésta se completó, al menos para llegar a la situación contemplada por Bolívar cuando pronunció la frase: «Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás», en enero de 1830.
Verdaderamente, afirma Guerra que «La activa participación de las masas populares en la independencia fue la clave de la victoria criolla, aunque conllevó un aumento de la presión para radicalizar el curso de la lucha emancipadora» (p. 170). Ya dijimos que el punto neurálgico se encontraba en la continuidad o ruptura con el sistema esclavista, y en el caso por ejemplo de Bolívar, el apoyo que recibió de Haití fue definitivo no sólo para alcanzar victorias contundentes sino también para marcar el comienzo del fin del proceso revolucionario que encabezó y que en lo personal lo llevó de rico mantuano a jefe de una montonera (de llaneros y esclavos liberados) convertida en ejército. Voy a citar en extenso la hermosa descripción que hace Gustavus Hippisley, un veterano de las guerras europeas, de las huestes de Páez:
«[...] una mezcla extraña de hombres de todos los tamaños y todas las edades, de caballos, y mulas. Varios tienen sillas, la mayor parte carecen de ellas. Algunos tienen frenos; otros, simples cabezadas de cuero o riendas.
En cuanto a los soldados mismos, tenían desde trece años hasta los treinta y seis a cuarenta, negros, morenos, pálidos, según la casta a la que pertenecía.
Montaban bestias hambrientas, rocines resabiados, caballos o mulas; algunos sin calzones; sin ropa, no tenían de vestido sino una tira de lana o de algodón en torno a los riñones y cuyo extremo, pasando entre las piernas, se ata a la cintura. Cogían las riendas con la mano izquierda, y en la derecha una vara de ocho a diez pies de largo, con un fierro de lanza en la punta, casi plano, muy agudo y cortante por los dos lados [...]. Una manta de cerca de una vara cuadrada, con un hueco, o más bien una ranura en el centro, a través de la cual quien la porta pasa la cabeza, cae de sus hombros, cubriendo así el cuerpo, y dejando los brazos desnudos y en perfecta libertad para manejar el caballo, la mula o la lanza» (pp. 181-182)[1]
Pero esta expresión telúrica de la guerra, que dio al traste con el ejército imperial español, no pudo con la expresión criolla de la colonia, representada en el aparato escriturario, en el civilismo aliado con los propietarios, amos en el papel de todo cuanto existe. En efecto, las disposiciones de abolición de la esclavitud fueron frenadas en el Congreso de Angostura por «seis ricos propietarios, diez abogados, diez militares, dos sacerdotes y dos médicos» (p. 183)
Afirma Guerra que para Bolívar devino el antiesclavismo en una obsesión, y ello hizo temer y levantar recelos en todos los sectores vinculados a las viejas formas de dominación. Guerra cita a Acosta Saignes quien recuerda que ciertos grupos «sentían al Libertador, por su incesante dedicación a la libertad de los esclavos, por su protección legislativa a los indígenas, como adversario. Querían que les ganara la guerra, pero no le toleraban como legislador. Resultaba una especie de jacobino con un ejército a su orden» (p. 219)
De un lado y de otro, a pesar de los rotundos triunfos militares, la casta de los letrados aliada histórica de la aristocracia criolla «arrebató la hegemonía del proceso emancipador a los sectores populares», no sin antes desplazar del poder «a la burocracia colonial y a los grandes propietarios y comerciantes monopolistas peninsulares» (p. 192).
Tomaron todas las previsiones para que el poder definitivo no cayera en las manos equivocadas, por eso José Martí diría: «La Independencia (...) no fue más que nominal, y no conmovió a las clases populares, no alteró la esencia de esos pueblos (...) sólo la forma fue alterada» (p. 195). En definitiva fue una independencia desde arriba que no tocó las bases del sistema de explotación y los principios de la desigualdad.
Los nuevos Estados nacieron viejos, «edificados en el espejo de la aristocracia criolla blanca de cada localidad, precapitalista, hispanista y católica, que no tardó en renegar del pasado indígena como elemento constitutivo de la nación, lo que representó un significativo retroceso con relación al pensamiento ilustrado criollo de fines del siglo XVIII y principios del XIX» (p. 304).
Por sólo poner un ejemplo, este retroceso producto de concepciones violentamente retrógradas, oscurantistas y racistas, que continuarán actuando en países como el nuestro favoreciendo el asesinato político, la tortura, la persecución y las masacres, en un ambiente de francachela sin límite, trajo como consecuencia que Simón Rodríguez, lúcida conciencia de ese período histórico, quedara para siempre oculto y para algunos como mero «adelantado» hasta el punto de que aún hoy su proyecto aguarda, como dijo Ángel Rama, cumplimiento.
NOTA
[1] Esta cita la toma Sergio Guerra Vilaboy de Clement Thibaud: Republicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá, Editorial Planeta, 2003, p. 364

Publicado por José Javier León
Escritor, docente, promotor cultural. Editor y asesor comunicacional.Entradas que pueden interesarte
Datos personales

- José Javier León
- Maracaibo, Zulia, Venezuela
- Escritor, docente, promotor cultural. Editor y asesor comunicacional.
Cualquier cosa, por aquí estoy
Seguidores
Vistas de página en total
Buscar este blog
Más leídos
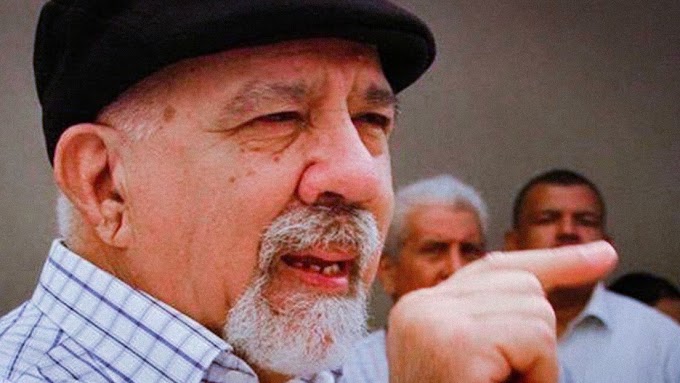
Qué viva Carlos Lanz en Todas las Manos a la Siembra

El imperio contra la verdad
Etiquetas

En Instagram...
BLOGS en los que participo
Publicidad
Páginas
¡¡¡LA VERDAD EN UN TUIT!!!
"Lo que está en crisis en Venezuela, no es el modelo socialista, lo que está en crisis en Venezuela es el capitalismo que se niega a morir y trata de hacerle daño al pueblo", asegura @NicolasMaduro https://t.co/BsR9vfi2p1 pic.twitter.com/Xou8gyQ1zp
— RT en Español (@ActualidadRT) 27 de febrero de 2018
"La ortodoxia equivale a no pensar, a no tener la necesidad de pensar".
— Daniela Saidman (@DanielaSaidman) 30 de marzo de 2018
George Orwell | 1984#UnMinutoParaElLibro pic.twitter.com/k58xjWXClu

Blog de José Javier León by José Javier León is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License.
Creado a partir de la obra en http://josejavierleon.blogspot.com/.
¡¡¡SOBRE TUITER Y OTRAS ENFERMEDADES SOCIALES!!!
Salvo algunas pocas cosas que destacar
— Isabel Colina (@isacolina333) 24 de febrero de 2018
y algunas pocas cuentas que promueven el pensar
(muchas menos las que promueven el actuar...)
Tuiter y las redes son la trampa de los últimos años.
Ay..! de quien crea que en estas virtualidades banales está la vida
¿Qué es Twitter después de ocho años? https://t.co/Vxg3lxNM45 vía @wordpressdotcom
— José Javier León (@joseleon1971_) 9 de febrero de 2018
La brecha entre los que tienen para comer y los que no, entre los que leen libros y los que no, entre los que acceden a la tecnología y los que no, entre los que usan la tecnología para avanzar o se los come la tecnología.
— Elsy Rosas Crespo (@ElsyNews) 5 de febrero de 2018
Las redes sociales no sirven para empoderar a nadie, sirven para convertirse en tema del día o de la semana en la mente morbosa de millones de personas sin vida que viven de consumir vidas ajenas. Twitter es la nueva telenovela con gente real ávida de fama al costo que sea.
— Elsy Rosas Crespo (@ElsyNews) 19 de enero de 2018
Twitter crea la ilusión de que discutes "con todo el mundo" cuando la verdad es que apenas a un reducido grupo de amigos, enemigos, nulidades y fantasmales anonimatos se interesan por lo que dices (o fingen hacerlo)
— William Castillo B (@planwac) 19 de enero de 2018
Los adultos que exhiben a sus hijos o sobrinos en las redes sociales no tienen perdón de Dios y mucho menos si son niñas hermosas menores de edad que no pidieron ser expuestas aquí para que los pajuelos gocen con ellas y con sus caras de muñeca.
— Elsy Rosas Crespo (@ElsyNews) 29 de enero de 2018
Es más irresponsable el adulto con hijos pequeños cuando:
— Elsy Rosas Crespo (@ElsyNews) 30 de enero de 2018
1. Los exhibe como trofeo en redes sociales
2. Mira el teléfono todo el día
3. Le da teléfono con datos y no le dice cómo usarlo
4. Lo anima a ser youtuber





0 Comentarios