Pero escribo porque tengo amigos y amigas fumadoras que desde hace un tiempo para acá, acaso unos dos años, han comenzado a sentir como que el mundo las persigue para que no fumen en ningún lugar. He sentido (sensiblemente) como lugares que iban acompañados de parla, café y cigarros, se plegaron a la ley invisible, consuetudinaria, rastrera, que se había ido acomodando allí donde se alojan las culpas de parte y parte, y alcancé a sentir cómo los no fumadores se entrenaban en el oficio de inquisidores, tosiendo, apartándose, apretándose las narices, mirando mal. ¡Zopencos!
Ese humo que aprendí a querer cuando mi tío José, en los Andes, fumaba uno tras otro, quitándole las cenizas con el dedo meñique sin quemarse. Pura magia. Y asombrado de cómo salía el humo por sus narices, arrugando su rostro, esquivando detenido y oblicuo las volutas húmedas. El humo que debió asfixiar a la pobre abuela que debía aguantarse que su nieto adolescente se probara en el cuarto del fondo en las artes del humo a escondidas, barriendo las cuatro o cinco colillas que se juntaban a las ganas de ser hombrecito. Mi abuela, que nunca me reclamó nada, y que sólo con un comentario lejano e indirecto mucho tiempo después, me hizo saber que sabía (¡cómo no saberlo, con lo hediondo!) que yo aprendí a fumar en esas horas luego de la visita a la novia, humo que se confundía con los besos en la neblina.
El olor de la primera bocanada es el paraíso. El fumador que ahora asépticamente llaman pasivo, tenía el placer de sentir el peso de la mañana abierta y franca en sus narices, de un solo golpe, como si se alborotara una hojarasca recién llovida. Un olor denso y dulce, con cuerpo. Si fumé, se lo debo a esas aspiraciones.
Luego vendría la universidad y los amadísimos atorrantes. Las noches en vela, las conversas justo hasta el último cigarro, a eso de las dos o tres de la mañana. Reconstruyendo nervios y sentidos, fumando cigarro barato, puro alquitrán y porquería, pero con el café y la novela que nos atragantaba horas, días, años, soñando.
Lo último ya lo dije. Dejé de fumar y punto. Creí –dramático yo- que no iba a poder seguir escribiendo, y claro que lo seguí haciendo, pero con menos humo… Eso sí.
Donde trabajo poco a poco los fumadores empezamos a ralear. Cuando dejé de fumar lo hacía prácticamente a solas, salvo con los empedernidos que todavía lo siguen haciendo, pero un montón de pequeñísimas tareas urgentísimas hacían que hasta esos minutos de humeante y acalorado solaz se hicieran cada vez más raros hasta que… sí, nos seguimos viendo, pero sin duda que no con la frecuencia de antes.
Lo que acaso quiero explicar es que una atmósfera de no fumar se fue adensando en todas partes y sobre todo dentro de nosotros, dentro de cada uno. El fumador, la fumadora, se aparta del grupo, arrastra a un acompañante que ya no fuma, y lo que antes era humo compartido y tiempo vuelto humo, ahora son minutos mondos y lirondos, que pasan y se marcan en el reloj mecánico. ¿Terminaste? Bueno, vamos adentro… Y la vida sigue, apenas interrumpida por algunos jalones apremiantes.
Desde mi mirada, era eso lo que venía ocurriendo hasta que apareció el Estado. Primero, mostrando en las cajetillas retablillos medievales, imágenes del infierno tan temido. Y después que las láminas e imágenes hicieron lo suyo en nuestras mentes, vino a por más: dicta la ley que hostiga el cuerpo. La disciplina.
El Estado viene por sus fueros. Control de mente y cuerpo. El panóptico.
Ah! Onán.
Me viene al recuerdo la mano peluda, la flaqueza y debilidad en las piernas, la flaccidez, las ojeras. En el cuerpo, las marcas como manchas a la vista de todos, públicamente, la evidencia de que nos hacíamos la paja, sin descanso, como orangutanes. Hasta el último rincón llegaba la mirada de Dios, el ojo de Dios, la Culpa. Crecimos con eso, pero sin dejar de aullar y sacudirnos con la almohada entre los dientes. Nunca fue tan dulce el infierno.
Ahora con la nueva ley, el Estado se estrena una vez más –porque como Dios todo Estado es Absoluto- en lo que es de suyo: el control. Si no puede con el contrabando, con la corrupción, con la burocracia, con la impunidad, con el narcotráfico, con la avanzada paramilitar, con la invasión silenciosa… pues se prueba en lo que tiene más a mano. Sobre los vicios. Y toda una ingente propaganda de estilo-de-vida-saludable acompaña el fascismo.
Si no fuera lo normal –porque del Estado se trata- me asustara. ¡Qué más da! Los indígenas, que sabían usar el tabaco sin alquitrán ni otras porquerías industriales, están por enseñarnos muchas cosas a nosotros que no sabemos vivir. Pero el Estado –esa cosa que heredamos y apesta- no tiene con qué mirar la vida sino a través de la Ley. He ahí la muerte.
Por lo pronto, ya veremos.



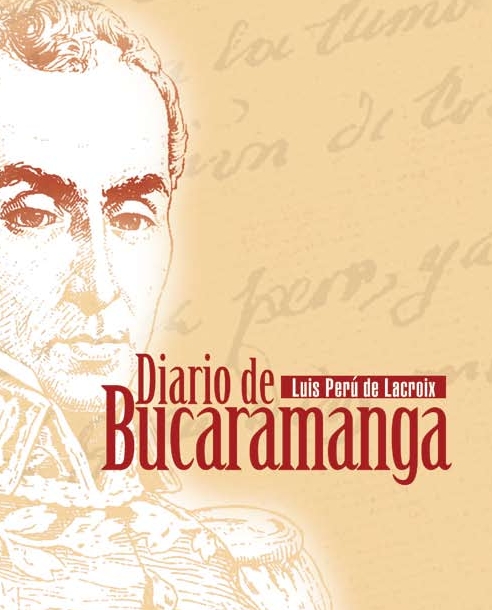




0 Comentarios