«La razón de las divergencias entre Bolívar y Santander hay que
buscarlas en el carácter de naturalezas totalmente opuestas. Cuando
vemos en Venezuela presidentes pícnicos, floridos, macilentos y
sedentarios nos viene a la mente el tipo de la figura de Santander. Se
encontraba Francisco de Paula gordo, buchón, un tanto falto de color por
los oficios de bufete, rodeado de caras lívidas, por mamparas,
secretarios, adulación, intrigas, órdenes y contraórdenes. En tanto que
el otro, el de las “infernales correrías”, vivía de las ideas que brotan
a campo abierto, en medio de la compañía de los soldados humildes, del
sano vagar sin sueldo ni buena mesa, en medio del aire fresco y el
espectáculo de las montañas, arroyos, praderas, costas, sueños; lejos de
todo lo que propende al comercio vil de los hombres: era Bolívar un
Rousseau con espada y a caballo.»
J. S. R
Sólo como ejercicio me resulta interesante hacerme una imagen de la
América del Sur, del Caribe y del Norte, de 1800. La idea de nación o
estado en las que hasta entonces sólo habían sido zonas administrativas
instituidas por las autoridades coloniales, se instalará mal que bien
entrado el siglo XIX, no antes de la derrota del proyecto bolivariano y
con la imposición del primer ejercicio de balcanización tutelado por la
emergente y belicosa nación del Norte, que bien sabía por su parte, lo
estratégico de controlar las dos bandas oceánicas, amén de neutralizar a
sus vecinos comiéndose todo el territorio posible por arriba y por
abajo. La doctrina expansionista de Jefferson y Monroe, sumada a los
prolegómenos del Big Stick–instrumento político del Destino
Manifiesto impulsado por Andrew Jackson (por quien Santander sentía
especial admiración)- nos convirtieron en su «patio trasero», proceso
que no ha concluido como lo certifican la militarización de Honduras, de
Costa Rica, de Haití, y la violencia que hoy surca a México
indudablemente vinculada a una estrategia muy particular de geofagia
afín con las redes del narcotráfico, la misma que operaría en Afganistán
por el control del opio, o en Colombia, por la cocaína.
Pero de lo que quiero hablar rápidamente para comenzar, es de ese
ejercicio de imaginación que significa ver el mapa del imperio español,
que surcaba toda América, desde el Virreinato de Nueva España hasta el
del Río de la Plata, pasando por el del Perú, el profundo Tawantisuyo, y
el de Nueva Granada, y concluir que las líneas invisibles, límites o
fronteras son un fruto moderno de la geopolítica, pero sobre todo del
trazado aéreo (y el control por tanto) de los territorios desde la
altura abstracta de la razón geográfica.
No existía entonces esa mirada; no obstante, en el drama que se desarrolla en el libro
Bolívar y Santander: dos posiciones contrapuestas,
de José Sant Roz, el nimio detalle del nacimiento en un punto
cualquiera de la vasta extensión del Virreinato de Nueva Granada, un 2
de abril de 1792, de Francisco de Paula Santander, definirá el destino
de un proyecto de Nación que debía borrar precisamente las fronteras que
con ese nacimiento paradójicamente nacieron, para separarnos a
venezolanos y colombianos, al parecer y como todo parece indicarlo, para
siempre.En efecto «Si el nacimiento de Francisco de Paula se hubiese
dado un poco más arriba, a unos veinte kilómetros al norte de Cúcuta, en
San Antonio de Táchira, por ejemplo, el destino de América Latina
habría sido otro» (11)
.
Ese detalle, observado agudamente por Sant Roz, nos da justo al inicio
de su libro el tenor del recorrido que haremos para reencontrarnos con
los dos próceres, y, aunque sólo un detalle, crecerá a medida que la
separación se hace más cruenta, más definitoria de los destinos que nos
tocarán a los pueblos de dos naciones que se autollaman (y recelan como)
hermanas. La separación geográfica invisible (ayer y hoy invisible)
no obstante revela dos posiciones, y el contrapunto es el ritmo que le
da forma al libro, y que podemos leer inmersos en un tempo sin duda
novelesco.
Santander intentará «dominar la ira de la razón contra la fe, en cuyo
centro, como un nudo de fuerzas fatales, se irán concentrando las
sutiles formas del disimulo» (17), ello contrapuesto a la razón animada
por la fe y el corazón abierto y franco de Bolívar, entregado a una
verdad que lo dejó en su vida y en su muerte en la intemperie. Y como de
razón con ira y menos fe se trataba, buscaría el neogranadino la
instauración de una suerte de «religión civil donde el dios fuera un
código ejemplar de leyes, por la cual debía regirse el llamado pacto
social» (24). Esta religión lo conduciría al «mal letroso, virulento,
muy propio de nosotros los hispanos» que nos lleva a creer «que sólo con
palabras se pueden arreglar los males sociales» (26) y de la unión de
este mal de las letras y la religión civil nacerá la perversión del
leguleyerismo, que legisla sobre la corrupción al tiempo que la prohija.
Santander, lector asiduo de Bentham como cree Sant Roz, se hará fiel a
aquello de que: «Si un hombre roba los fondos públicos, él se enriquece,
y a nadie empobrece, porque el perjuicio que hace a los individuos se
reduce a partes impalpables…» (26).
De las letras provendrá algo mágico y milagroso, comenta Sant Roz: «un
documento firmado en palacio pasaba a los altos mandos y de aquí a la
tropa, y pronto un rebullir de fuerzas se ponían en movimiento» (34), lo
que sin duda hacía delirar a Santander, para quien la palabra escrita
-«utilizada inteligentemente, tiene más fuerza que los ejércitos; y si
se dosifica con ira (esa misma ira de la razón contra la fe), con
agudeza, es una lava que corroe, que se esparce y que enerva a las
masas» (40). Y de la idea de que las palabras podían ser más fuertes que
los ejércitos a la monda y lironda cobardía había sólo un paso, así lo
atestigua Camilo Torres, quien no tenía dudas de que Santander era un
«cobarde e inepto para el mando… Él es la causa principal –decía- de la
ruina de Cúcuta, pues, después de no haber tenido nunca valor para
perseguir al enemigo, cometió la perfidia de abandonar a los vecinos de
Cúcuta, suponiendo que iba a atacar al enemigo y dando la vuelta por
Carrillo, de modo que no pudo ponerse en salvo ninguno de ellos» (55).
Ante la cobardía, exclamaba Bolívar: «No comparéis vuestras fuerzas
físicas con las enemigas, porque no es comparable el espíritu con la
materia» (57).
Otro elemento que se suma a la falta de arrojo era la incapacidad para
mandar «hombres semibárbaros como los llaneros de Casanare y del Apure»,
que «sólo apreciaban a los jefes que tenían un valor y fuerza corporal
superiores a los demás, que domaban los caballos cerreros, toreaban con
destreza y atravesaban a nado los ríos caudalosos» (67) Nada de esto era
posible en Santander, el «instruido y civilizado», «él entraba en aquel
número –dice Rafael María Baralt- que los llaneros llaman de pluma por
mal hombre» (71).
Bolívar sin embargo, «comenzó a admirar su capacidad para ordenar
papeles, organizar las rentas, disponer debidamente los recursos y
disciplinar el aspecto fiscal de una empresa fabulosa que todavía no
tenía nombre» (75). Era Santander –así lo califica Sant Roz- un «bufete
andante» [hasta el amor tendría que hacerlo –dice en una ráfaga
novelesca- «en su despacho entre papeles y tinta, entre libros y
montones de correspondencia sin abrir» (161)], un «cerebro
administrativo», un «oficial de pluma», lo que acaso explique que ningún
parte de guerra refiera su nombre… y de paso justifique la imprecación
del mulato y oficial Leonardo Infante a un Santander escondido bajo un
puente en pleno fragor del combate: «Venga a ganarse como nosotros las
charreteras» (97).
Pero su guerra estaba en otro lugar, en los pasillos de gobierno, donde
se cuecen las intrigas como las habas, y el arma la pluma fuente.
Aunque redactaba bien y dijera poco su escritura «pensaba que vivía
porque escribía» señala Sant Roz, en lo que subyace ese cogito cartesiano que domina en la progresiva emergencia por aquellos años del homo economicus.
Santander, sigue Sant Roz, «Padecía del exceso de la grafomanía, el
jolgorio de los aplausos y el chirrido de los discursos» (189), en otro
momento dice: «si a Bolívar se le conocía por sus guerras, triunfos y
derrotas (…) Francisco era famoso por sus artículos, cuentos y
proclamas, cartas y discursos, los cuales recorrían Colombia entera y
otros países con frecuencia casi diaria» (438).
Otro mal que nacía de este culto insano a las letras -«la verbocracia
es casi una enfermedad ligada al medio nuestro» (286) sentencia Sant
Roz-, era el de creer que las Constituciones traerían la paz y armonía
en países que apenas nacían a la libertad, «donde las ciudades eran unas
demoniópolis llenas de mezclas contradictorias de esclavos,
aventureros, caudillos y ladrones disfrazados de patriotas y liberales
aturdidos por lecturas que no comprendían ni muchos menos sentían»
(191). Nacían constituciones rígidas pero sus más virulentos defensores,
no pocas veces actuaban según el recado de Bentham: “Las leyes que van
más directamente al objeto o blanco de la sociedad, deben preceder a
aquéllas cuya utilidad, por muy grande que sea, no es evidente” (119). A
estos sutiles legalismos, respondía la pasión de Bolívar: «¿Por qué
esos simétricos, esféricos y perfectos legalistas no se dan cuenta de
que debería yo estar en el Perú, en Cuba o Puerto Rico, en la Argentina o
Chile, en cualquier parte donde haya tiranos y donde el peligro de la
esclavitud amenace nuestra América?» (192)
El «reumatismo constitucional», o mejor, la inefable excusa en forma de
ley que esgrime el poder para que no se haga justicia, impidió que el
Congreso colombiano regateara y finalmente negara los recursos para la
Campaña del Sur, la misma que se cumplió victoriosa sólo por el esfuerzo
gigante de Bolívar y Sucre, el hombre de la guerra. Gloriosa acción que
sin embargo recibiría el comentario cínico –así lo califica Sant Roz-,
del Vicepresidente, luego de llevarnos con su acuerpada y tersa
narración histórica de la angustia libertadora que sabía que todo pendía
de precarios hilos y que sólo la voluntad por encima de todo podía dar
el triunfo, a la virulencia, a la inquina y envidia de los letrados, y,
en especial, del propio Santander: «Mi placer y mi júbilo lo son tanto
más grandes, cuanto que usted ha obtenido este primer triunfo sin
necesidad de auxilios enviados por el gobierno» (191), auxilios una y
otra vez solicitados, una y otra vez retaceados, y, como para llevarlo
todo a un punto exasperante, le escribe a Bolívar, en guerra contra los
últimos restos del imperio español, que desesperaba por refuerzos que
nunca llegarían, ¡que ya le estaban arreglando una Quinta que sólo
costará «mil quinientos pesos, pero puede quedar de gusto y muy digna del Libertador de Colombia»! (190). Venía Bolívar, dice Sant Roz
después de haber andado cientos de kilómetros de Guayaquil a Bogotá, de
atravesar páramos desiertos, en un calvario de dos meses de tensión;
después de haber vencido a 22.000 españoles en el Perú con soldados
desnudos, famélicos, afrontando obstáculos espantosos, guerra, peste,
muerte y, para completar, sometido a la susceptibilidad de magistrados
casi todos corruptos y traidores; cuando se suponía que llegaba a salvar
a Colombia hundida por los propios diputados en una vorágine de
desafueros; ¡entonces vienen y le hablan de leyes violadas...! (357)
Reclamaba Bolívar «un permiso para poder pecar contra las fórmulas liberales» porque los «justísimos ciudadanos (y Santander el que más) no quieren asistir a los combates, ni dar con qué ganar a los mataderos, por no faltar a las leyes del decálogo» aunque luego de la victoria «vienen a distribuirse los despojos» (194). «¡Qué buena era la Vicepresidencia –le dijo Bolívar sardónico- con
veinte mil pesos de renta y sin el peligro de perder una batalla, de
morir en ella, ni ser prisionero, o pasar por inepto o cobarde, como le
sucede a un general del ejército!» (326).
«Usted no tiene ley –le decía el sibilino a Bolívar- ni responsabilidad alguna, y yo tengo una constitución y mil leyes…» (212). «…yo no he debido oír sus demandas, sino según el lugar que les diera las leyes colombianas» (225). «O
hay leyes o no las hay; si no las hay ¿para que estamos engañando a los
pueblos fantasmas?, y si las hay es preciso guardarlas y obedecerlas,
aunque su obediencia produzca el mal» (227). El mismo Páez reconvendrá diciendo: «le pusimos la República en las manos, nos la han puesto a la española» (283).
«¡Vivan –clamará nuestro héroe ante tanto filisteísmo- los que no han conocido otra Constitución que la salvación de la patria»
(197). Sabía Bolívar que, «Nadie oirá el grito de la ley, porque la ley
ha sido utilizada para exaltar a los caudillos, para encender la
intriga y devorarse unos a otros» (304). Bolívar, desafiando el
fetichismo de la letra y la ley reclamaba con la única razón que
responde a la realidad y a la vida: «preferían arruinar al país
inundándolo en sangre como si la República se hubiera hecho para la
Constitución y no la Constitución para la República» (311). «Los pérfidos destruirán a Colombia por destruirme» (389).
En el corazón del libro, nos vamos a encontrar con unas palabras del Libertador desesperadas y tremendamente lúcidas:
Nosotros libertaremos al pueblo para servirle, no para atarle (…)
Esta situación me desespera, tengo un desaliento mortal y un desgano
absoluto de mandar en las actuales condiciones (…)
Yo mi general, no quiero presidir los funerales de Colombia.
Mientras el pueblo quiere asirse a mí por instinto, ustedes
procuran enajenarlo de mi persona con las necedades de Gaceta y oficios
insultantes.
Está bien, salven ustedes la patria con la Constitución y las leyes
que han reducido a Colombia a la imagen del palacio de Satanás, que
arde por todos sus ángulos.
Si usted y su administración se atreven a continuar la marcha de la
República bajo la dirección de sus leyes, desde ahora renuncio al mando
para siempre, a fin de que lo conserven los que saben hacer milagros.
El día de mi entrada en Bogotá quiero saber quién se encarga del destino de la República, si usted o yo.
Yo no quiero enterrar a mi madre, si ella se entierra viva. La
culpa será suya, o del Congreso que la ha reducido a esos extremos, por
el acto indigno y torpe contra Páez. (332-333)
Estamos sin duda ante el paroxismo del drama de las letras y los
letrados biliosos, de las constituciones aéreas, contra las necesidades y
las circunstancias. Bolívar sabía leer en la realidad, en los hombres y
mujeres de su tiempo [los conocía, dice Sant Roz «por los gestos, el
movimiento, de las manos, la mirada, la curva de los labios, el silencio
y el tono de la voz» (354)] en el paisaje, en los ritmos de la vida, y
escribía, pensaba y actuaba con el estímulo de una realidad feraz,
expresiva, dramática. Era letra viva. Las constituciones en cambio letra
muerta y empujaban a las nacientes repúblicas a una guerra que ya dura
200 años, como el mismo Bolívar lo avizorara en 1826 tras el fracaso del
Congreso de Panamá (251).
Afirma Sant Roz: «El Páez y el Santander de ayer están repartidos en
mil pedazos en el extenso repertorio de nuestros códigos y divergencias»
(335). Aparece entonces su planteamiento, dirigido contra los rígidos
legalismos, contra la rectitud hipócrita de los formalismos que tanto
daño han hecho y hacen, y que no son sino la guarida del poder real en
las sombras: los pueblos –dice Sant Roz interpretando lo que duramente
aprendió Bolívar- «no podían regirse por constituciones de períodos tan
largos, donde las contradicciones y complejidades aparecían por docenas
en cada aldea, en cada grupo» (396), a lo que se sumaban la guerra y la
escasez de recursos. Sant Roz despliega aquí un análisis delicado.
Afirma que Bolívar podía con su voz y su presencia aplacar los gritos y
artimañas de las facciones, que con su influjo en Colombia, dice citando
a Restrepo, habría asegurado la mayoría en la Gran Convención. Pero,
«¿a qué costo?, él no era un cínico…» (418) Si se imponía por su
influencia, por su grandilocuencia, por su don de gentes, dejaba en
claro el uso de su propia figura para sus propios intereses –los suyos
eran los de la patria, pero ¿cuántos estaban dispuestos a creer en su
corazón si hasta lo acusaron de querer coronarse emperador?-, dejaba en
evidencia ante sus detractores y para la posteridad que se catapultaba
sobre sí mismo, sobre la construcción o representación social y popular
de su persona para devengar réditos políticos; hacerlo era usarse a sí
mismo. Prefirió la tragedia: optó por la conciencia, por la lucidez
colectivas, por una madurez imposible, por retirarse con el corazón
destrozado, prefirió la clarividencia cáustica y una esperanza
desilusionada. Sobre este requiebro que sólo estaba a la vista de sus
íntimos y a la luz cenital de una historia –como esta que nos cuenta
Sant Roz- que procura reencontrarse con ese venero de honda humanidad y
esperanza de que como él amemos a la patria sin esperar nada a cambio,
sobre este parpadeo luminoso, se abalanzaron las hienas.
En aquella convención donde se consolidarían los desastres de la futura
América, se engendró el crimen del 25 de septiembre contra el
Libertador y Urdaneta, la guerra a muerte entre los partidos, la idea de
la vulnerabilidad de Bolívar, y que la guerra civil era un hecho
saludable y victorioso para hacerse de preseas y privilegios políticos.
Esto provocó la sublevación de José Hilario López y José María Obando en
Pasto, la rebelión de Córdova en Antioquia, la muerte de Sucre, la
crisis del gobierno de Mosquera, el acto criminal de Páez, proscribiendo
a Bolívar de su propia patria y, en fin, la pertinaz división política
que arrasó nuestros pueblos durante siglo y medio. (425)
Rota la amistad de Bolívar y Santander, la violencia y la maledicencia
aumentarán y no cejarán hasta la muerte del Libertador y más allá. «Santander no perdona medio para desacreditarlo a Usted dentro y fuera de Colombia (…) –le escribe Miguel Peña al Libertador- Santander
es enemigo muy temible; todas las arterías de Maquiavelo están en su
cabeza y todos los crímenes de la edad media están en su corazón» (438-439). Comienzan a discurrir recelos, sospechas, resquemores, odios. «Hay que ponerse muy en guardia con Sucre –decía Santa Cruz al general La Fuente-, con
quien toda desconfianza y prudencia no es bastante. Es preciso,
precavernos con mil ojos con él, siempre franco y siempre justo» (377). ¡Siempre franco y siempre justo! ¡Qué peligro en medio de ese estercolero!
Lapusilanimidad y el odio de Santander [«Aborrezco de muerte a Bolívar y todo cuanto le pertenece»
(400) llegó a declarar el que ni una letra iba a escribir en su
contra], y el cúmulo de desastres que avivaba la alegría de los EEUU
–que veía con beneplácito los proyectos de Bolívar efectivamente
destruidos (384)-, entraban en los cálculos de la rapaz potencia a la
hora de sustituir al caraqueño como líder de la región. Éste sabía bien
qué esperar de la nación del norte, Santander en cambio iba en camino de
la más abyecta admiración: «Ya estaba quedando claro, que por estas
debilidades de Santander, su posición con relación a la política de los
Estados Unidos y su sistema se iban a ir haciendo cada vez más opuestas a
las del Libertador» (112). En efecto, comenta Sant Roz:
El progreso de Estados Unidos lo avergüenza porque Colombia, por culpa
del hombre de las malditas correrías, vivía imbuido en un filantropismo
aberrante: Eso de querer darle la libertad a los esclavos, eso de buscar
un humanismo delirante cuando no había todavía progreso ni industria...
Un país como Estados Unidos es fuerte y organizado porque le da
prioridad al trabajo y a la función de los bancos: hacen falta hombres
preparados para el comercio; el comercio es la razón de la civilización
moderna (593)
Un aspecto que toca Sant Roz, profundo pero resbaladizo, por momentos
sutil como una visión que se deshace, tiene que ver con cierto
desequilibrio que presentaría la psique de Santander, más allá del hecho
si se quiere superficial de la falta de valor, de la vanidad, del
arribismo, de la codicia, de la envidia. Esto otro es mucho más profundo
y avizora una personalidad enferma, perturbada, desconcertante. La
primera referencia proviene de O’Leary, quien cuenta el momento en que
tras algunas circunstancias adversas, se solicitó la deposición de
Santander:
El principal promotor de la deposición —dice O’Leary— fue
el coronel Rangel. Observando éste la apatía con que Santander miraba
las privaciones de las tropas y el descontento de los oficiales, le hizo
en nombre de éstos y en distintas veces algunas observaciones. Vio
Santander como impropio de un subalterno las palabras de Rangel, y tanto
por orgullo como por espíritu de contradicción insistió en las medidas
que había adoptado. El disgusto se hizo general y Santander aparentó no
perturbase. Resolvió Rangel removerle de un puesto que desempeñaba con
más terquedad que lustre. Con todo hizo todavía un último intento para
persuadirle a que oyese los justos reclamos de los oficiales. Se dirigió
a su habitación, donde le encontró tan tranquilo como si nada
sucediese. —Coronel —le dijo Rangel— estamos en la necesidad de salir de
este lugar, las tropas están disgustadas y los caballos muriéndose de
hambre y de sed con la sequía. —Yo también debo morir algún día —fue lo
que respondió Santander.
He tratado de penetrar en el sentido de esa frase, «Yo también debo morir algún día»,
en el contexto de la situación narrada por el edecán del Libertador,
cuando se requería una decisión y una acción aplomadas, y he llegado a
la conclusión parcial de que la frase no es siquiera una salida sino la
súbita traslación a otro espacio (en rigor puramente mental), una
respuesta que no es una respuesta porque «responde» –más bien hace como si
respondiera- a un diálogo que no está teniendo lugar en ese momento ni
es por supuesto por el que está siendo ásperamente requerido. Es lo que
logra Ionesco en el Teatro del Absurdo, o lo que entrevemos en ciertos
diálogos zen, que sacan de quicio la razón vaciándola... pero claro, no es este ni remotamente el caso, de lo que se trata aquí con Santander es de simple y llana locura. La frase deja sin palabras
porque borra todo lo que está a su alrededor y abandona en un solo y
único plano a Santander, literalmente des-contextualizado. Ante este
tipo de respuestas propias de un razonamiento estéril, Sant Roz deduce
la confusión que debió sentir Bolívar el cual, por ejemplo, cuando le
reclamaba con los aires políticos más altos sobre la libertad de los
esclavos, éste le respondía con remilgos que, llegado el caso no sabría
cómo evadirse de las reclamaciones de los propietarios! (141). ¿Cómo
puede enfrentar ese argumento, el siguiente enérgico e incontestable
planteamiento de Bolívar?: «Me parece una locura que en una Revolución
de Libertad, se pretenda mantener la esclavitud.» (142)
Esta delicuescente locura de Santander nos permitiría aclarar gestos,
acciones, actitudes fuera de tono, fuera de lugar, propiamente de un
desequilibrado que pretende sin embargo quedar oculto tras la mampara
del cuerpo de las leyes. El colmo, si se quiere, es este argumento con
el que se niega a legitimar a un hijo suyo «por subsiguiente matrimonio, porque cuando yo conocía a su madre, ella ya había sido conocida por otros» (621).
«Por sabiduría popular sabemos que los espíritus más conservadores son
los más arbitrarios [Sant Roz afirma, para sumar otro rasgo pérfido al
perfil del colombiano «que aquellos que tienen fuerte tendencia hacia
los negocios (…) son por naturaleza verdaderos tiranos» (264)]. El
momento entre muchos otros de revelar esa sombra maldita, la tiene el
Vicepresidente cuando ordena «Sin Consejo de Guerra ni Tribunal» (120)
el fusilamiento de Barreiro y sus 38 oficiales, hechos prisioneros en
los campos de la gloriosa Boyacá. En otro caso de abuso de poder y por
tanto de vil asesinato, lo refiere José Manuel Restrepo cuando intenta
justificar las acciones de Santander en el caso de José Sardá:
«…Que los gobiernos absolutos condenan así a los reos, nada tiene de
extraño, pero si en un gobierno de leyes como el de la Nueva Granada se
haya querido introducir la feroz inmoral legislación de que un
particular pueda por órdenes privadas, clavar impunemente un puñal o
traspasar con balas el pecho de un desgraciado, que ha conspirado contra
el gobierno de su patria, es una doctrina que amenazaba toda
legislación humana; ésta prescribe siempre como una garantía las
fórmulas para quitar la vida a los criminales. Es lamentable que el
buen juicio y la rectitud de Santander hubiera tenido esta aberración,
originada acaso de sus fuertes pasiones» (476)
Pero se trataba menos de una práctica curtida por la reciedumbre de la
guerra que un tipo peculiar de carácter, animoso de sangre. En el caso
de un ajusticiamiento colectivo, Santander «escogió a dedo de la lista
los que debían ser pasados por las armas»
Este procedimiento, discurre con inveterado cinismo, fue
improbado generalmente; y en efecto es muy delicado para un mandatario
desatender en semejante caso las recomendaciones de un tribunal… y
ponerse a entresacar a cuáles mata y a cuáles conmuta la pena; operación
odiosa en la que puede entrar la animadversión personal (636)
Apunta Sant Roz, girando en torno a esta locura atrabiliaria del granadino:
Al menos Bolívar tenía que eliminar a los españoles en la guerra,
porque no veía o no encontraba otro medio para contenerlos, pero
Francisco, desde su pacífico salón de la Vicepresidencia, parecía gozar
al ver sacrificar o aniquilar realistas, decía: «Yo encuentro
interiormente un placer en hacer matar todos los godos» (124)
Tal conducta hizo presentar a la revolución «como un teatro de
sangrientas venganzas», nadie se explicaba, insiste, «ese placer
insensato en ir y recrearse mirando cadáveres tibios de enemigos». A la
matanza, siguió un baile. Total, le escribió al Libertador: «Si ellos nos degüellan cuando caemos en sus garras, ¿por qué no los podemos degollar nosotros si caen en nuestras manos?» (126). Con ímproba inmadurez decía en las postrimerías de su vida, lejos de toda reconsideración: «yo también hice lo que hicieron otros, y por ello no hay culpa, y por ello reincidí muchas veces en lo mismo» (128). ¡Y pensar que esto lo decía el Señor de las Leyes!
Otro rasgo de su personalidad era su preocupación por los
cotilleos, nimiedades, corrillos y habladurías palaciegas y callejeras.
Bolívar lo reconvenía: «Rousseau decía que las almas quisquillosas y
vengativas siempre eran débiles y miserables y que la elevación del
espíritu se mostraba por el desprecio de las cosas mezquinas» (182). Argumentos a los que Santander respondía con golpes de abanico: «Por mi parte jamás le diré ni indirecta (a Nariño) ni nada que pueda ofenderlo (y aclara) mientras Su Señoría no me toque» (183).
En otro punto donde descollaba por lo bajo era a la hora de pedigüeñar. Bolívar le reclamaba con su estilo: «¿Cree usted que la gloria de la libertad se puede comprar con las minas de Cundinamarca?» (146). En otro momento decía: «La
generosidad del Congreso indica que yo soy capaz de aceptar con gusto
una gracia que sin ofenderme hiere mi delicadeza, porque siempre he
pensado que el que trabaja por la libertad y la gloria no debe tener
otra recompensa que gloria y libertad» (190). Pero el incansable
colombiano insistía en pagar con especies, y, en un momento de
exasperación el Libertador «desde el abismo de la guerra venezolana» le
pregunta: «cuáles son las propiedades que usted quiere que se le adjudiquen».
El colombiano reclamaba la propiedad de Hato Grande pero en el Decreto
con su firma –la del hombre de las Leyes, como ironiza Arturo Albella-
las fechas son falsas: «La fecha que Santander le puso al Decreto fue la
del 12 de septiembre de 1819. Es decir, tres días antes de su
nombramiento para la Vicepresidencia. Tal vez era la mejor forma de
guardar las apariencias» (147). Por cierto, el historiador Julio
Hoengsberg, referencia que hace Sant Roz leyendo la historia «guiñando
el ojo de vez en cuando», como él mismo dice, trata de defender a
Santander alegando que –muy al modo de razonar del colombiano- ¡Páez,
Montilla y Urdaneta exigían satisfacciones económicas tan parecidas a la
que exigía el Vicepresidente! En esto del dinero y las menudencias,
queda poca capacidad de asombro: mientras Bolívar literalmente deja el
culo en el caballo recorriendo Sur América, «el Congreso de Cúcuta
delibera sobre cuánto se le asignará a los diputados por legua
recorrida» (175)
Es que, como dice Sant Roz, para Santander lector de Bentham, «los
bienes materiales estaban por encima de lo político y de las
satisfacciones sexuales y religiosas» (160). Le recomendaba Bolívar a su
amigo «No te dejes sugestionar por dogmas extraños ni perturbar la
cabeza por cosas que no tienen asidero en nuestra patria, ni en el país
que estamos llamados a construir de la nada» (164).
Pero en ese país –la gran nación bolivariana- no estaba pensando
Santander, quien le escribió mezquinamente a Bolívar, entonces en
Ecuador, que era «preferible cuidar nuestra propia casa antes que la ajena» (172).
Santander, atareado con los compromisos sociales seguramente dignos de
tan alto dignatario «mataba el tiempo jugando ‘ropilla’ en casa de doña
Manuela» (174).
Pero ese contraste entre el Bolívar en guerra contra un imperio
sorteando los disparates y los complots de una majada de imbéciles, es
el contrapunto novelesco, dramático, que construye Sant Roz entre la
crónica de los últimos meses de vida de Bolívar y el exilio dorado
–literalmente dorado- que cumplió Santander de gira por Europa,
limpiando su imagen luego de que todos las miradas se dirigían a él como
uno de los tramadores de la noche de los puñales del 25 de septiembre
en Bogotá.
En efecto, el 20 de octubre llega el Libertador a Quito, después de
firmar un tratado de paz con el gobierno del Perú, «a la hora en que
Santander se encontraba aplaudiendo en un teatro de Hamburgo» (461). El
grafómano desde que salió de Cartagena, «no ha hecho sino hablar de
términos náuticos, datos sobre el tiempo, la marea, los vientos, el
estado general del mar y la consabida conversión de pesos en monedas
extranjeras» (466). El día que con un mensaje verbal informaba Bolívar
al congreso «que estaba determinado a que los pueblos siguieran el curso
que les pareciera, fuera incluso la división en estado federados»,
opción que aborrecía, del otro lado del Atlántico Santander apuntaba en
su diario: «He dado a cambiar 8 onzas de oro valor de 128 pesos fuertes
nuestros. En la mesa me ha hablado un inglés de O’Leary, y me ha dicho
que su familia está miserable en un lugar de Irlanda. En el cambio perdí
uno por ciento» (472). Ese mismo desdén es el que la historiografía ha
dedicado a O’Leary por haberle entregado su vida a la causa bolivariana.
Por cierto, no viene al caso pero en una biblioteca en una casa
turística descuidada pero con buen ver en la Isla de Margarita, en una
habitación donde se encontraba un mueble que fungía de biblioteca conté
una treintena de tomos de la obra de O’Leary, numerados y un poco al
descuido. Me asombré de la dedicación, de cómo nos separaron las
oligarquías de cosas tan fundamentales, como de aquel Diario de Bucaramanga
de Perú de Lacroix, ese mismo desdén que hizo saltar a Santander del
drama familiar de alguien que entregó su vida lejos de su patria y de
los suyos, al menudeo de sus miserias, nos lo hicieron dar a nosotros,
desviando nuestras miradas de lo esencial para ponernos a contar
calderilla.
En momentos en que Bolívar se debatía entre entregar el poder a las
«pasiones más miserables, a los deseos más viles», porque sabía «que
entregar el mando era abrir las compuertas para la degollina», del otro
lado de este sueño, imagen empleada por Sant Roz para llevarnos de una
realidad a la otra, Santander estaba en la representación de una ópera
italiana «esperando que los hechos, sin que él siquiera moviera un
meñique, trabajaran en su favor» (480).
Al tiempo que Bolívar recibe los bandazos de la intriga nacional,
Santander entra en la Bolsa de París, donde se reúnen los banqueros y
donde, en letras de oro, refulgen las plazas mercantiles de Europa, y
exclama: ¡Qué edificio tan magnífico! (483)
El 8 de mayo Santander en Francia asiste a una soirée, luego se sintió
indispuesto por lo mucho comido y bailado y se aplicó unas sanguijuelas;
el 12 de mayo Bolívar escribe: «No necesito de nada o de muy poco,
acostumbrado como estoy a la vida militar» (488). Mientras Bolívar todo
lo daba [«El último soldado que recurriese a él (nos cuenta Posada
Gutiérrez) recibía cuando menos un peso, caballos, espada, hasta su ropa
misma» (484)], Santander solicitaba «otra remesa de 4 mil pesos a
Arrubla, desde París, además de un crédito de 20 mil francos para
recorrer otros países europeos» (500). «Qué felicidad la de esta gente
–dice Sant Roz- que tenían a dónde irse sin cargo alguno de conciencia»
(512), mientras Bolívar sobre las ruinas de la patria, traspasado de
dolor, escribía a Restrepo:
Yo creo todo perdido para siempre, y la patria y mis amigos
sumergidos en un piélago de calamidades. Si no hubiera más que un
sacrificio que hacer y éste fuera el de mi vida, o el de mi felicidad, o
el de mi honor... créame Ud., no titubeara. Pero estoy convencido de
que este sacrificio sería inútil, porque nada puede un pobre hombre
contra un mundo entero, y porque soy incapaz de hacer la felicidad de un
país, me deniego a mandarlo. Hay más aún: los tiranos de mí país me lo
han quitado, y yo estoy proscrito, así yo no tengo patria a quien hacer
el sacrificio.
Ese mismo día Santander escribía en su diario, allá en un lugar cerca de Munich:
Sábado. Segundo aniversario de la revolución de Bogotá que me ha
causado tantos perjuicios personales. Pagué el alojamiento que costó por
todo (incluso la composición de mi reloj) cuarenta y cuatro florines y
salimos de Munich a las 6 de la mañana... Continúo viaje al Tirol alemán
para luego pasar al Tirol italiano.(515)
El contrapunto nos acompaña hasta el final, hasta aquel 17
de diciembre de 1830. Ese día Santander visita la iglesia de Santa
Praxedes y observa la columna donde azotaron a Cristo. «Instante de
abrumadoras visiones, frente a páginas que resaltaban palabras de
Salustio Crispo (que lo señalan y acusan): ‘lo justo y lo bueno se
observa más por natural inclinación que por las leyes’» (526).
Muerto Bolívar, el antiguo orden colonial comienza su lenta
irrigación, porque como dice Sant Roz: «Toda la colonia estaba en el
corazón, en las argucias, en las venas, en los nervios de señor
Francisco de Paula Santander». Muerto Bolívar, «los elementos que antes
desintegraban a la patria en una lucha centrífuga se unen en sus
localidades en un amalgamiento sorprendente» (539). Se unen para seguir
complotando, para seguir asesinando y desmembrando el cuerpo de la
patria que un solo hombre había logrado mantener unido in extremis. Como
le hace decir Sant Roz a Florentino González: «Cuando se ha logrado la
libertad, don Vicente, los libertadores son un estorbo; por eso sobraban
Sucre, Urdaneta y Bolívar» (572). Se estaba pues creando el caldo de
cultivo que habría de permitir una horrísona perversión: los Santander
de toda laya, los José María Obando [«el asesino más simpático que he
conocido» alabanza proveniente de Jean Baptiste Boussingault (655), y
siguiendo en esto de los piropos como dicterios, el mismo Santander
decía: «Obando es muy salvaje y demasiado bueno» (677). Como en otros
casos, no se cumplió el deseo de Bolívar para con Obando: «Abandonadlo a
la maldición que lo persigue o arrojadlo a la corriente del Guáitara»
(699)] y José Hilario López, asesinos de Sucre, todos los conjurados en
contra de Bolívar y sus sueños de libertad, «habían encontrado la
fórmula para vivir como criminales y morir como santos próceres» (580).
La absolución a todos sus crímenes sobrevendría con un decreto que, en
su artículo 2, rezaba: «Ningún granadino podrá ser reconvenido en lo
sucesivo ante ninguna autoridad ni tribunal en razón de su conducta
política anterior al restablecimiento del gobierno legítimo en mayo de
1831, sobre el cual se establece un Absoluto Olvido Legal…» (590).
Con el curso de la sangre y el terror, se fue abriendo
también el curso del progreso, discurso y praxis que las oligarquías han
tenido claras, casi se puede decir que con milimétrica clarividencia…:
Cinco, diez años con Obando en el poder –soñaba Santander-
pacificamos para siempre al país. Una mano muy dura limpiando el
ejército y con una política de puerta franca al progreso, internando la
civilización en la selva, en las tierras de Pasto. Para esta obra se
requiere un carácter sin contemplaciones, una fuerza sin el escrúpulo ni
la cortapisa moral de la religión; el sentido maravilloso y admirable
del trabajo, la sublime aplicación del utilitarismo a la realidad
social, el materialismo, ¡hay que ser prácticos, reales, con los pies
sobre la tierra! (601)
La historia sigue, como hemos visto por los acontecimientos recientes,
cobrando vidas, por un lado la gigantesca fosa común de La Macarena, y
por el otro, la designación de Uribe como parte de la comisión que
investiga los crímenes de Israel contra la Flotilla de la Libertad con
ayuda humanitaria a Gaza. Baste esta sola referencia de nuestra
actualidad para que leamos el extraordinario libro de José Sant Roz como
bitácora para estos días de crímenes, conjuras y legalismos delirantes,
pero también –qué duda cabe- de esperanzas.
Maracaibo, 02 de septiembre de 2010
Los
números señalan las páginas del libro correspondientes a la edición de
2008 hecha por Colectivo Editorial Proceso, Caracas, Venezuela, la misma
a la que se puede acceder con el enlace arriba citado.






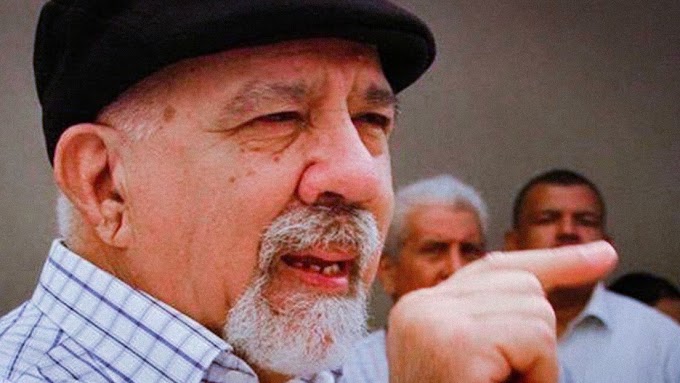



0 Comentarios